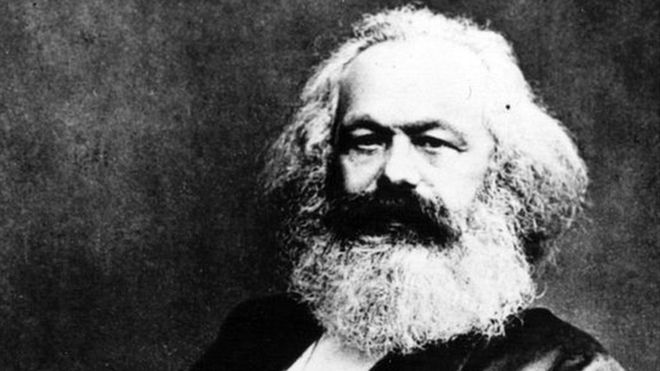
Luciana
Madrid Cobeña
Economista.
Docente investigadora de la FEVP.
“…la relación entre capital y trabajo asalariado
determina el carácter total del modo de producción”. (K. Marx. El Capital).
Resumen
La presente nota
aborda la interpretación que hace la economía burguesa del trabajo asalariado y
explica que tal como se muestra la forma capitalista de producción, esta
relación social asimétrica entre trabajador y propietario se presenta como una
forma universal y “natural”. La
construcción que hace la economía burguesa sobre esta relación de intercambio
entre trabajo asalariado (Tw) y capital (K) es puramente en el ámbito de la
circulación de mercancías (mercado laboral), quedando así, resumida a un análisis
sólo descriptivo, suponiendo además la libre concurrencia entre oferentes y
demandantes de fuerza de trabajo, que no hay distinción entre trabajo
asalariado y trabajo sin más, es decir, resultando ambas definiciones
idénticas, sin diferenciación histórica.
En este sentido, se plantea que de dicha relación resulta la esencia de
la producción capitalista.
La producción
capitalista
El capitalista
no es capitalista porque posea dinero. El trabajador posee también el dinero de
su salario y nunca deja de ser asalariado. Para que el dinero se convierta en
capital tienen que darse las premisas de la producción capitalista, cuyo primer
fundamento histórico es la separación entre medios de producción (Mp) y fuerza
de trabajo (Ft). De modo tal que cuando la producción de mercancías, ha
adquirido la forma general en el proceso de producción; es decir, cuando el
dinero se cambia (compra) por la fuerza de trabajo, como si el trabajador
“alquilara” por horas su potencia, recibiendo por esto un pago (salario)
–quedando el trabajo como trabajo asalariado-, cuando las condiciones objetivas
que constituyen el conjunto del proceso de producción y sus resultados (las
mercancías) se enfrentan al trabajo mismo como potencias autónomas dotadas de
vida propia; en estas condiciones es que aparece la figura del capital, y el
dinero mismo en manos del empresario ya es capital por su finalidad productiva
(Azcurra, 2017).
Este proceso que
es particular del modo de producción capitalista (no hay otro que reproduzca
tales condiciones), es presentado por la economía burguesa como un hecho
cotidiano, normal natural. La pérdida que sufre la clase trabajadora de sus
condiciones objetivas de producción, se presenta como la autonomización de
éstas bajo la figura de capital, es decir, representa la posibilidad de que los
capitalistas puedan disponer de ellas como si fuera su propietario “natural”.
De modo que, “…desde que el proceso de
trabajo comienza, todas las fuerzas productivas del trabajo social se presentan
como fuerzas productivas del capital, así como la forma social general del
trabajo aparece en el dinero como propiedad de una cosa. Así la fuerza
productiva del trabajo y sus formas particulares se presentan ahora como
fuerzas productivas y formas del capital, del trabajo materializado, de las condiciones
de trabajo objetivas materiales que, como figura así autonomizada, se
personifican en el capitalista, frente al trabajo viviente. De modo que el
capitalista mismo sólo es una potencia como personificación del capital”. (Marx,
Théories sur la Plusvalue, 1980).
En este sentido,
el trabajo que hace todo en el proceso se ve desplazado, quedando los medios
materiales de producción y el dinero como los motores del proceso, que están en
manos del empresario, lo que conduce a lo siguiente: el trabajo parece nada y
el capital parece todo, el capital es lo principal y el trabajo lo secundario;
lo creado por el trabajo se sobrepone como si adquiriera vida propia.
Trabajo asalariado ¿Qué sostiene la economía burguesa?
(Lo visible)
En la actualidad
es imposible encontrar en los manuales de economía burguesa una exposición
teórica sobre el trabajo asalariado (Tw). Se parte de su existencia con total
desaprensión y naturalidad poniendo énfasis en su productividad; abundancia o
escasez; participación en el crecimiento; desempleo; calificación; etc. y nada
absolutamente nada de examen teórico de la cuestión.
Entonces, se
precisa una definición a partir de lo
“inmediato”: pago por el uso de una capacidad del trabajador para producir
mercancías durante la jornada laboral. El trabajador “trabaja”, el K ordena,
vigila y se apropia de los resultados del proceso productivo: mercancías y su
valor. Para el capitalista, pagar salario es una “inversión”, debe pues
“recuperar tal inversión” con un plus = ganancia, de lo contrario todo el
movimiento carecería de sentido.
Como una
aproximación a la interpretación que se hace sobre el Tw, se precisa la
definición que la economía burguesa ha difundido sobre el salario; es un pago
“natural” por el trabajo, determinado en el mercado por la interacción libre de
la oferta y la demanda (Seldon y Pennance, 1968).
Sobre la
fijación del salario, Engels siguiendo a Marx se refería de la siguiente
manera: “Considerando que, según los
economistas, el salario y la jornada los determina la competencia, la justicia
parece exigir que ambas partes sean puestas, desde el principio mismo, en
igualdad de condiciones. Pero no sucede así. Si el capitalista no ha podido
entenderse con el obrero, se encuentra en condiciones de esperar, viviendo de su
capital. El obrero no. No tiene otros medios de vida más que su salario, y por
eso se ve obligado a aceptar el trabajo en el tiempo, el lugar y las
condiciones en los que lo pueda conseguir. Desde el principio mismo, el obrero
se encuentra en condiciones desfavorables. El hambre lo coloca en una situación
terriblemente desigual. Pero, según la economía política de la clase
capitalista, esto es el colmo de la justicia”. (F. Engels, 1971).
La relación que
se establece desde los postulados de la economía burguesa, entre oferentes y
demandantes asume la apariencia de una transacción común de compraventa: el
capitalista “compra” una mercancía (T; trabajo) con su dinero (D) y el
trabajador la “vende” por dinero que le llega bajo una modalidad especial, bajo
la forma de salario (W). Es, pues, un intercambio simple, cada uno obtiene un
equivalente. Surge, entonces, una relación contractual de hecho entre partes
aptas para un “servicio” laboral, o sea entre personas que se presentan como
jurídicamente iguales. Este es el momento
formal de intercambio de la fuerza de trabajo (Ft).
En este
intercambio no se vende una “cosa, material, objeto”, sino una capacidad,
potencia o aptitud siempre por un tiempo determinado establecida como jornada
de trabajo. El cambio es entre el capitalista propietario de un patrimonio
dinerario y la fuerza de trabajo como capacidad de actividad “potencial” porque
aún no ha sido utilizada. De esto se
desprende que lo que se compra y vende es el “valor de uso” de la Ft.
El capitalista,
por tanto, adquiere en este intercambio simple el derecho de disponer del
trabajo ajeno y por esto paga en el salario, el valor de la fuerza de trabajo
que, en términos analíticos es equivalente al valor de los medios de vida y de
subsistencia del trabajador. Esto aparece en la construcción económica
tradicional burguesa como una remuneración adecuada y en general como un
proceso equivalente entre la partes, y conforme al derecho del “trabajo”. Como
ya se dijo, esta comprensión se corresponde con el momento de la circulación
simple de mercancía.
En el proceso de
producción inmediato, que es ante todo el momento
real, del trabajo, de creación de valor, no media cambio alguno. Aquí, el
capitalista hace uso de su derecho de disponer de lo que ha comprado: la
capacidad de trabajo del trabajador.
De lo anterior,
es posible precisar los supuestos nunca explicitados por la economía tradicional
burguesa pero que subyacen al análisis que expone:
1º) Relación
entre dos propietarios en igualdad de condiciones para operar entre ellos.
2º) El salario
(W) como pago equitativo por el esfuerzo laboral.
3º) Condiciones
de libre competencia en el mercado de trabajo.
En consecuencia,
lo que no muestra (lo invisible) el
modelo burgués se resume de la siguiente manera:
- La relación entre trabajadores y capitalistas se da en dos momentos: el momento formal de intercambio, que oculta la desigualdad y la no equivalencia del intercambio pero manteniendo la “apariencia” de la equidad del mismo; y el momento real, donde se da el uso efectivo de la fuerza de trabajo.
- La disociación entre la propiedad de los medios de producción (Mp) y los trabajadores asalariados (Tw) constituye el fundamento real de la relación capitalista de intercambio.
- La organización social del trabajo como trabajadores no propietarios y propietarios no trabajadores determina la subordinación económica del trabajo al capital, es coacción económica.
- El proceso de trabajo es la fuente de la riqueza social apropiada de forma privada por el K, a través de la explotación de la clase trabajadora.
- Se trata de una relación económica-laboral de dominio sobre el trabajador mediada por el dinero que corresponde a la circulación simple de mercancías, pero lo hace en función de capital y no sólo de dinero.
- En realidad la relación entre trabajadores asalariados y capitalistas no está definida por tal “interacción libre” o “libre competencia” en tal supuesto mercado ya que no se trata de una relación entre iguales con similares poderes económicos, jurídicos, políticos, etc.; por el contrario, existe una asimetría estructural básica, ésta queda oculta por el énfasis puesto en el mercado, que por definición, es el ámbito de los intercambios equivalentes.
- La economía burguesa capta sólo la manifestación directa de la relación (apariencias), todo lo anterior no es visible a la conciencia inmediata de la población trabajadora y no trabajadora, por tanto: el trabajador es dueño de su Ft; no existe coacción a vender su tiempo, el salario cubre sus necesidades, no habría explotación de Ft ya que el salario se paga por toda la jornada laboral.
Octubre 2019
Referencias
bibliográficas
Azcurra, F. (2017). La economía como ciencia estricta. 2 Edición.
Ediciones Cooperativas. Buenos Aires.
Engels, F. (1971). El sistema de trabajo asalariado; Editorial
Progreso, Moscú.
Madrid, L. y Azcurra, F. (2017). La abolición del trabajo
asalariado. 1era Edición. Ediciones Cooperativas. Buenos Aires.
Marx, K. (1978). El Capital, Libro III, vol. 8, p. 1116, Siglo XXI
Editores.
Marx, K. (1980). Théories sur la Plusvalue, I, Editions Sociales, p.456.
FCE; TOMO 12, p. 362 París.
Seldon, A. y Pennance, F. (1968). Diccionario de economía. 1era
Edición. Oikos-tau Ediciones. Barcelona.

Comentarios
Publicar un comentario